La ciencia nació en Europa de la mano de un puñado de luminarias: Copérnico, Galileo, Descartes, Bacon y Newton, principalmente; y de allí se difundió a un planeta sumido en las tinieblas y la superstición. Este relato canónico está siendo disputado por historias menos eurocéntricas que reconocen las aportaciones de precolombinos, musulmanes, africanos, indios y chinos. Un ejemplo es la obra firmada por James Poskett.
¿Anticiparon los chinos el principio de la selección natural? ¿Por qué los samuráis impulsaron la modernización científica de Japón? ¿Prefiguró la astronomía islámica el modelo heliocéntrico antes que Copérnico? ¿Cómo hizo un esclavo africano para informar a Carlos Linneo de la acción antipalúdica del palo amargo?
Las respuestas a estos y otros interrogantes jalonan la indagación sobre las fuentes de la ciencia moderna volcada en Horizontes: Una historia Global de la Ciencia, por James Poskett, profesor de Historia de la Ciencia y Tecnología en la Universidad inglesa de Warwick.
El origen de la ciencia es indisociable de la exploración marítima y de la expansión europea en los siglos XV y XVI. Valiosas observaciones astronómicas utilizadas por Newton fueron hechas por el francés Jean Richer a bordo de barcos negreros. El contacto intercultural puso en circulación saberes locales de los cuales el Viejo Continente se aprovechó.
El jardín y aviario del rey azteca Moctezuma II inspiró los botánicos e invernaderos que más tarde brotaron como hongos en Europa. Los mapas precolombinos contribuyeron a la cartografía americana; y las técnicas de navegación polinesias facilitaron la elaboración de las cartas náuticas del Océano Pacífico.
Darwin admitió que el principio de selección natural ya figuraba en una antigua enciclopedia china; y Copérnico citó textos árabes que anticipaban su modelo heliocéntrico. Menos conocidas son las clasificaciones vegetales que se adelantaron a las taxonomías de Linneo, como el Compendio de Materia Médica (1596) del chino Li Shizhen.

Ilustración de un tubérculo en el Compendio de Materia Médica (1596). / Wikimedia Commons
Poskett no es el primero en acometer esta reparación histórica. Ya en 1954, Joseph Needham rescató la tradición científica y técnica de China; y en El Pensamiento Salvaje (1962), Claude Levi-Strauss reivindicó la lógica concreta de los pueblos ‘primitivos’ mediante la cual clasificaban su entorno y sistematizaban su ancestral experiencia en el manejo de plantas y sustancias medicinales.
El autor confirma el valor de esa sabiduría empírica al referir los datos sonsacados por los naturalistas europeos a esclavos africanos y monjes budistas acerca de los vegetales de América y la India, como la acción contra la malaria del palo amargo comunicada por Kwasi, el curandero de una plantación holandesa en cuyo homenaje la planta recibió la nomenclatura Quassi amara.
El recorrido saca a la luz el refinado saber astronómico del imperio Songhai en África; los logros de la ciencia soviética, ninguneada por la propaganda anticomunista; y las innovaciones y hallazgos en distintos puntos del planeta de gran número de individuos —muchos de ellos ajenos a la academia—motivados por una curiosidad insaciable y a menudo también por intereses materiales, pues con frecuencia los avances en el saber han sido puestos al servicio del militarismo, el racismo o la explotación.
Así, el historiador retrata una ciencia politizada, inseparable de la exploración, la colonización y el imperialismo europeo; en breve, de la globalización iniciada en la Era de la Exploración. Lo ilustra lo sucedido en los países asiáticos: China y Japón adoptan la ciencia y la tecnología foránea para defenderse del avasallamiento a manos occidentales; y en India hacen lo propio en pos de la liberación del yugo inglés y la afirmación nacional.
Frutos de ese empeño fueron los dos premios Nobel obtenidos por los indios, los cinco de los chinos y los 13 de los japoneses. Igual de aleccionadora resulta la invención del maíz híbrido en México: una apuesta de la Fundación Rockefeller para mejorar la situación del campesinado y así evitar su radicalización.
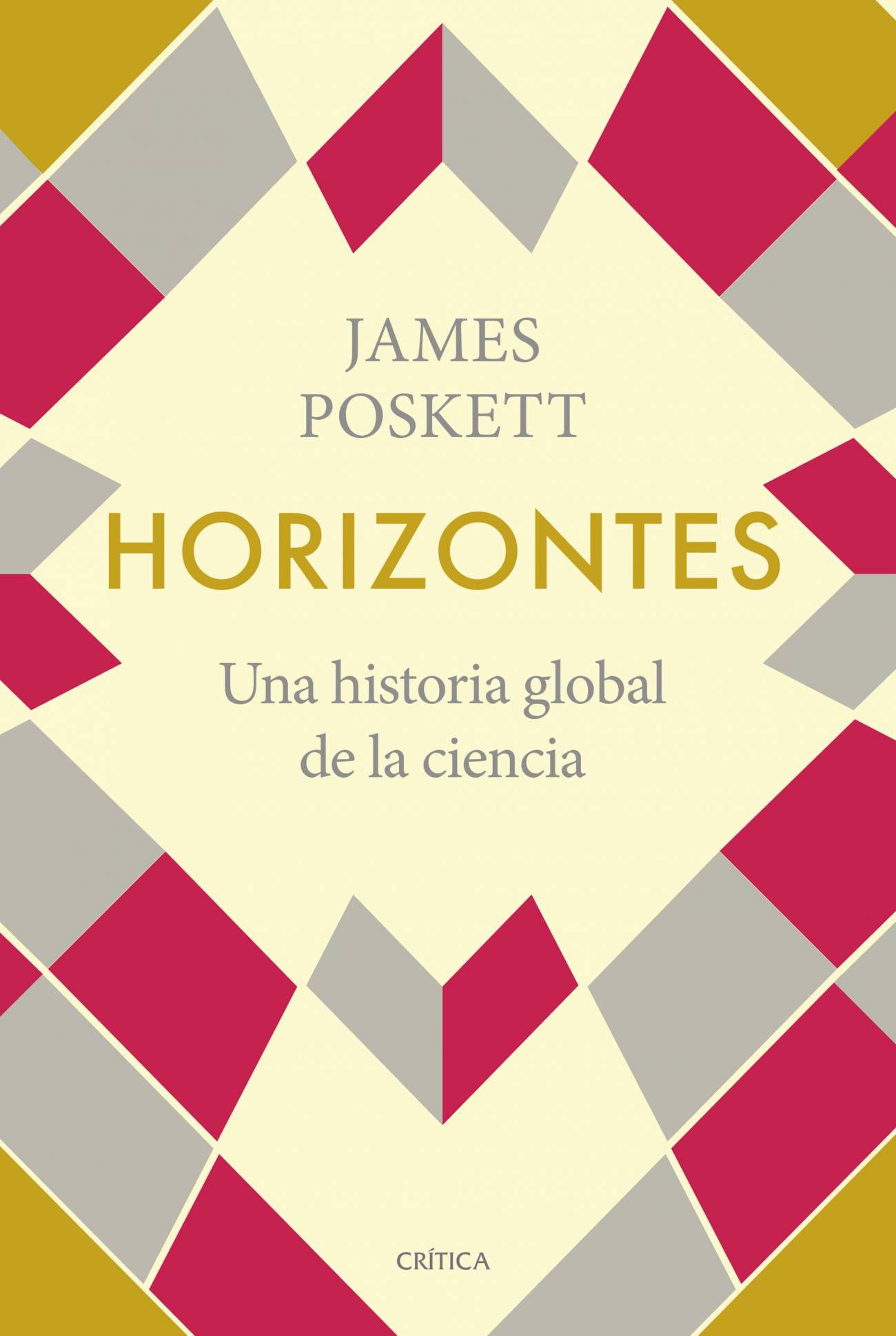
Portada de ‘Horizontes: Una historia Global de la Ciencia’ / James Poskett
A este relato, por momentos demasiado políticamente correcto, cabe ponerle una pega. En su afán inclusivo Poskett minimiza la excepcionalidad europea. No explica qué impidió a la avanzada China del siglo XIV sintetizar los saberes dispersos por el mundo y por qué pudieron hacerlo unos pueblos que a duras penas salían del feudalismo.
Y no identifica, por consiguiente, las tres innovaciones exclusivas de la Europa de los siglos XVI y XVII que resultaron clave: a) la lógica experimental, que estableció un método contrastable de obtención de conocimiento; b) las inscripciones en un lenguaje común, que facilitaron que sabidurías empotradas en culturas determinadas cobraran una dimensión universal y laica; y c) la consigna de Bacon, “Saber es poder”, que instigó a Occidente a apropiarse del talento nativo en su búsqueda de la dominación global.
Aparte de esta salvedad —que no es menor—, nada quita el interés y la pertinencia de un libro dedicado a demoler el mito del sabio solitario, demostrando con ejemplos bien escogidos la naturaleza colectiva e interdependiente de la empresa científica, las contribuciones de distintas culturas, y el peso del contexto político y económico.